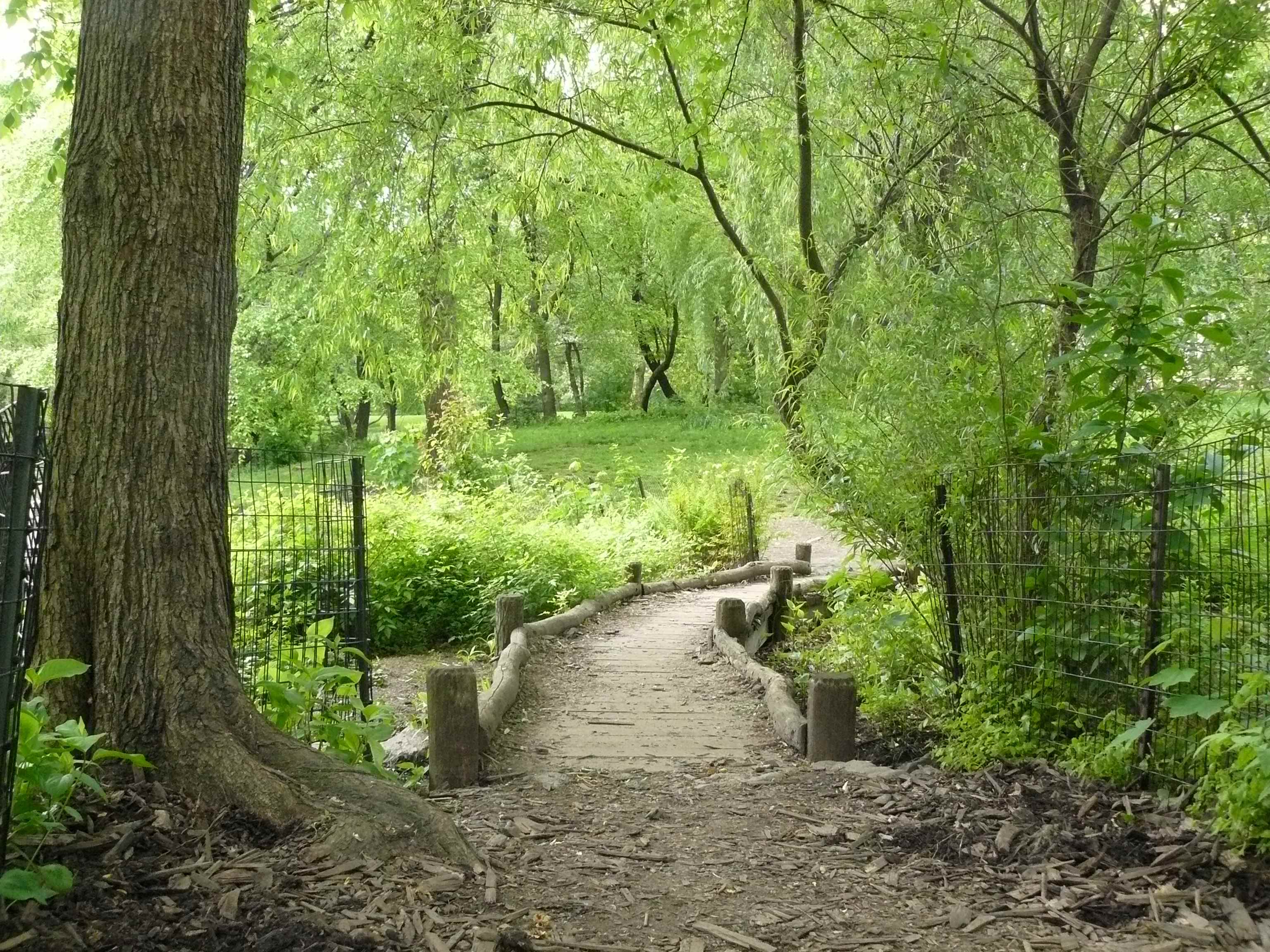Una de las cosas que nos pone difícil este ritmo frenético que llevamos, es generar el tiempo y el espacio suficiente para que la infancia pueda aprender por sí misma aquello que necesita aprender.
Por ejemplo, si tenemos prisa porque llegamos tarde a la escuela, es muy difícil que podamos dejar que nuestro peque se vista, se calce y se encargue de su parte. Lo más probable es que nos impacientemos y acabemos por hacerlo rápidamente para evitar el retraso.
Esto provoca una sensación en la infancia de no ser capaz de hacer las cosas, pues no puede hacerlas ni tan rápido ni con la eficacia de la persona adulta. Si, además, las pocas veces que le dejamos intentarlo, siente nuestra prisa, nuestra presión para que termine rápido, es muy probable que ni siquiera lo intente, que tire la toalla o que lo haga todavía más despacio.
No sé si a ti te pasa, a mí me pone muy nerviosa que haya alguien esperando a que acabe de hacer algo que no controlo demasiado. Incluso si se me da bien, no me gusta sentir a la persona que me espera transmitiendo prisa e impaciencia con su mirada, su actitud o su sola presencia.
Es una sensación muy incómoda, que no genera confianza ni seguridad, y que puede hacer incluso que aparezca una mayor torpeza o confusión.
Es precisamente la visión crítica del adulto, su necesidad de corregir y su prisa por obtener resultados lo que crea actitudes dependientes y falta de seguridad en la infancia. Ante la presión, es muy posible que prefiera que lo hagas tú, que se niegue a hacerlo, o que lo haga con tanta duda que te pregunte todo el tiempo si está bien, y necesite tu compañía constante.
Para que la infancia sea autónoma, tenemos que permitirle ese tiempo y ese espacio, y también evitar corregir su acción para que sea “perfecta”, según nuestro criterio.
Si evitamos que se ponga a prueba en situaciones nuevas y hacemos lo que le cuesta o lo que no sabe hacer, estamos generando que, cuando crezca, no se atreva a enfrentar sus retos.
Un ejemplo curioso y muy común es cuando un niño pequeño nos pide que lo subamos a un árbol. Si el adulto lo hace, lo coloca en una situación para la que no está preparado aún, pues si no ha sabido cómo subir, tampoco va a saber cómo permanecer en la altura, ni cómo bajar.
Igual de nocivo es “ayudarle” a subir con nuestro apoyo, pues esto hará que dependa de nosotros cada vez que quiera subir.
Lo suyo es estar cerca, dar confianza y dejar que suba al árbol cuando realmente esté preparado y lo pueda hacer por sí mismo, sin limitarlo con nuestros miedos ni hacerlo dependiente de nuestra ayuda.
Hace muchos años, cuando trabajaba en una preciosa escuela libre que hay en Cataluña, había una pequeña que siempre lanzaba sus brazos hacia mí para que la cogiese en alto. Yo me quedaba quieta como un palo y le decía que, si quería, podía trepar hasta arriba. Ella se reía y lo intentaba, agarrándose a mis piernas, sin conseguir llegar más allá. Por más que me lo pidiese, yo siempre le daba la misma respuesta, quedándome inmóvil y sonriendo, animándola con mi mirada.
Después de meses de intentarlo, consiguió llegar hasta mis brazos sin que yo me moviera, por sí misma, y su sonrisa y el brillo de sus ojos fueron algo incomparable. Lo repitió durante varias semanas y después pasó a trepar árboles con gran facilidad.
Con este ejemplo no estoy diciendo que no cojamos nunca a los niños en brazos, en absoluto. Lo que quiero transmitir es que, lo único que necesitan de nosotros para crecer y aprender, es que tengamos confianza y creemos ese espacio en el que se pueden desplegar de forma segura, sin prisas ni apuros.
Y, si nuestro día a día no nos permite estos espacios, realmente hay que replantearse muchas cosas, observar nuestros ladrones de tiempo, identificarlos y recuperar esos momentos perdidos y también, la capacidad de prestar atención al instante presente.
Hay que recordar que menos es más, que no siempre hay que llegar a todo, sino que hay que saber llegar a lo verdaderamente importante, a lo esencial.
Tanto en el hogar como en la escuela, cada vez tenemos más prisa por alcanzar todo lo abarcable y, en nuestro esfuerzo, llevamos a la infancia a esta carrera, en la que acaban memorizando sin entender y racionalizando conceptos que deberían provenir de la experiencia propia.
Esto genera en las personas un “pensar prestado”, una confianza ciega en lo que nos enseñan, pues, como no podemos comprobar los hechos a través de nuestra propia experiencia, solo nos queda creer lo que se no dice e incluso dejar de fiarnos de nuestras propias percepciones, poniendo la confianza fuera.
Todo lo que nos aleja de la experiencia y del descubrimiento propio, crea inseguridad y falta de comprensión, especialmente antes del desarrollo del pensamiento abstracto, entre el nacimiento y los doce años. Y esto, a su vez, nos hace dependientes y aniquila nuestra capacidad de pensar y discurrir de forma original.
Si queremos cambiar esta sociedad, que va cada vez más hacia la adicción a los medios y a las redes sociales, a la dependencia del pensamiento ajeno y a la superficialidad, necesitamos llevar nuestra atención a estos temas y crear el cambio necesario a través de una crianza y una educación consciente, presente, que permita a la infancia desarrollarse plenamente y aportar la luz que traen al mundo.
Y esto solo es posible a través de la auto educación, el desarrollo personal y la toma de decisiones que nos lleven a una vida más plena, digna de ser un ejemplo sano para la infancia que nos rodea.
Cada situación es diferente y cada persona tiene sus propios retos pero, si pones tu intención y tu atención en ello, podrás encontrar la manera de aumentar los momentos en los que estás plenamente presente.
Si quieres, te acompaño 😉
Sara Justo Fernández. Maestra y formadora en pedagogía Waldorf.
Asesora de familia sobre temas educativos, de aprendizaje y crianza.
Autora de los libros Crecer para educar y El tesoro del tío William.
*Foto de Yan Krukao